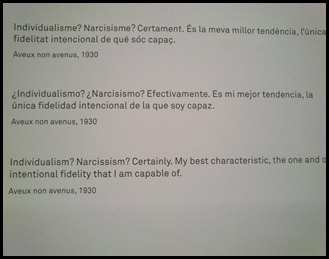Ursula K. Le Guin
Traducción española de Mariano Martín Rodríguez
La ilustre escritora norteamericana Ursula K. Le
Guin, que no hace falta presentar al público culto
y mucho menos a los afi cionados de la ciencia
fi cción y la fantasía, ha tenido la amabilidad, que
agradecemos de todo corazón, de dejarnos traducir
y publicar como primicia en nuestra lengua su
ensayo «Staying Awake While We Read», que ha
aparecido recientemente en su volumen misceláneo
The Wild Girls (PM Press, mayo de 2011). Aunque
su tema no tenga que ver directamente con los
géneros literarios objeto de Hélice, creemos que
su lectura es imprescindible en pro de la higiene
del mundillo editorial español, al que aquejan
los mismos males que al estadounidense, aunque
agravados por la imitación caricaturesca y
provinciana de la superstición de considerar el libro
un objeto meramente comercial y a sus lectores,
puros consumidores más o menos descerebrados,
reputación a menudo merecida, por otra parte. En
mayor medida que en los Estados Unidos, solo
cuentan los escritores que ganan premios como el
Planeta y, por consiguiente, venden mucho. Para
ellos son casi todas las reseñas en la prensa periódica
y casi todos los honores institucionales. Desde este
punto de vista, el hecho de que la ciencia fi cción
sea un género marginal comercialmente en España
sea quizá una bendición insospechada, porque sus
editores son los entusiastas que aman y conocen
bien su trabajo, lejos de los despachos de gestores
atentos a las cuentas bancarias que han arruinado
la literatura española llamada general como
objeto artístico. Solo cabe esperar que, entre los
escritores que publican, haya alguno que consigue
un renombre y unas ventas constantes a lo largo de
los años, con lectores entusiastas y fi eles generación
tras generación como los que siguen a Tolkien y,
claro está, a Le Guin, entre los que nos contamos.
Atención, libros. Sois un rollo, otra vez. O
unos bodrios, por lo menos. La agencia
de noticias Associated Press, basándose
en una encuesta de AP-Ipsos realizada a
1.003 adultos y con un margen de error aproximado
del 3% (el tipo de estadística solemne que pretende
silenciar preguntas tales como: ¿qué 1.003 adul-
tos? y, ¿cuál es el margen de error de su margen de
error?) ha comunicado que el 27% de los america-
nos no ha leído ni un solo libro en todo el año1. De
quienes leyeron alguno, dos tercios mencionaron la
Biblia y otras obras religiosas y apenas la mitad de-
claró haber leído cualquier cosa que se pueda des-
cribir como literatura.
1 Alan Fram, «Books Get Low Rank on To-Do Lists» (Los
libros ocupa un lugar bajo en la lista de las cosas que hacer),
The Oregonian, 22 de agosto de 2007.
Para que la noticia sea todavía peor, el artículo
remite a un informe de 2004 del Fondo Nacional
de las Artes, en el cual se indica que el 43% de sus
encuestados había pasado un año entero sin abrir
un libro. El Fondo echaba la culpa del declive de la
lectura a la televisión, el cine e Internet. Es com-
prensible. Todos sabemos que el Americano Adulto
Medio pasa entre dieciséis y veintiocho horas al día
mirando la televisión (mi margen de error es ahí
quizá un poco amplio) y el resto del día comprando
cosas en eBay o escribiendo en su bitácora.
Que leamos tan poco parece tener un interés
periodístico hasta sensacionalista, pero el tono del
artículo da a entender que casi debemos congratu-
larnos de ello. El artículo de AP cita a un director
de proyectos de una empresa de telecomunicacio-
nes de Dallas: «Es que me duermo cuando leo», y el
autor añade que es «una costumbre con la que se
identifi can sin duda millones de americanos». Sen-
tir satisfacción consigo mismo por la incapacidad
de mantenerse conscientes frente a un impreso pa-
rece fuera de lugar. Pero creo que este supuesto
(sombrío o ligeramente alborozado) de la desapari-
ción inminente de la lectura también lo está.
Lo que pasa es que mucha gente nunca ha leído
demasiado en ningún momento. ¿Por qué tenemos
que pensar que lo hacen, o deberían hacerlo, ahora?
Durante mucho, mucho tiempo, la mayoría ni
siquiera sabía leer. No se alentaba la alfabetiza-
ción de las clases bajas, de legos o de mujeres. No
solo era un atributo que distinguía a los podero-
sos de quienes no lo eran, sino que se identifi caba
con el poder mismo. El placer no tenía nada que
ver. La capacidad de mantener y entender libros
de comercio, la capacidad de comunicarse pese a
la distancia y en clave, la capacidad de reservarse
para sí mismo la palabra de Dios y de transmitirla
solo a la voluntad y la conveniencia de uno, eran
herramientas formidables de control de los demás
y de exaltación propia. Toda sociedad alfabetiza-
da empezó con la alfabetización como prerrogativa
constitutiva de la clase dirigente.
Solo poco a poco, de producirse, leer y escribir
se iba fi ltrando hacia abajo, haciéndose menos sa-
grado según se volvía menos secreto, además de
menos directamente poderoso según iba haciéndo-
se más popular. El imperio chino lo mantuvo como
un instrumento efectivo de control gubernamental,
al fundarse el ascenso en la jerarquía burocrática
estrictamente en una serie de exámenes literarios.
Los romanos, mucho menos sistemáticos, acabaron
dejando leer y escribir a los esclavos, a las mujeres
y a la demás plebe, pero acabaron recibiendo su me-
recido en la sociedad fundada en la religión que los
sucedió. En la Edad Media, ser un clérigo cristiano
quería decir normalmente que se sabía leer al me-
nos un poco, pero ser laico signifi caba probablemen-
te que no sera era capaz de leer, como tampoco lo era
casi ninguna mujer de ninguna clase. No solo no sa-
bía, sino que ni siquiera podía, no la dejaban. Como
en algunas sociedades musulmanas hoy en día.
En Occidente, se puede entender la Edad Media
como una especie de lenta difusión de la luz de la
palabra escrita, que se aviva en el Renacimiento y
brilla con Gutenberg. Entonces, antes de que uno
Quedarnos despiertos leyendo
se haya enterado, las esclavas se ponen a leer y es-
cribir, y se hacen revoluciones con papeles llama-
dos declaraciones de esto y de lo otro, y las maes-
tras sustituyen a los pistoleros en el salvaje Oeste,
y la gente se aglomera delante del vapor que trae
el último episodio de una nueva novela a Nueva
York, gritando: «¿Ha muerto la pequeña Nell? ¿Ha
muerto?»
No tengo estadísticas que respalden lo que voy
a decir (y si las tuviera, no me fi aría de su margen
de error), pero me parece que el apogeo de la lec-
tura en los Estados Unidos fue entre mediados del
siglo XIX y mediados del XX. Considero ese perío-
do el siglo del libro. Desde 1850 aproximadamente,
cuando la escuela pública se consideró fundamen-
tal para la democracia y las bibliotecas se hicieron
públicas y fl orecieron, gracias a la fi nanciación de
hombres de negocios y multimillonarios locales, se
suponía que la lectura era algo que se compartía.
Y la asignatura principal de los programas de es-
tudios desde el primer año era el idioma, no solo
porque los inmigrantes querían que sus hijos lo
aprendiesen bien, sino también porque leer (fi c-
ción, obras científi cas, historia, poesía) era un uso
social importante.
Es interesante, aunque asusta un poco, mirar
viejos libros de texto de las décadas de 1890, 1900
o 1910, como las enciclopedias de McGuffey, de los
que tenía un par de ejemplares maltrechos en casa
cuando era niña, o las Cincuenta historias famosas
(o las Cincuenta historias más famosas) en las que
mis hermanos y yo aprendimos tanto sobre lo que
todavía se llama la civilización occidental. El ni-
vel tanto de conocimientos de humanidades como
en general que se suponía en niños de diez años
sorprendería casi con seguridad si se echara una
ojeada a esos libros; ya me sobrecogía un poco en-
tonces.
A juzgar por esos libros de texto y aquellos pro-
gramas de estudios (por ejemplo, las novelas que
los adolescentes debían leer supuestamente en el
instituto hasta bien entrada la década de 1960), da
la impresión de que la gente deseaba y esperaba
realmente que sus hijos no solo supieran leer, sino
que lo hicieran también y que no se quedaran dor-
midos al hacerlo. ¿Por qué?
Pues bien, evidentemente, porque la familiari-
dad con los libros era en gran medida el camino de
cualquier mejora económica y de clase, pero tam-
bién, creo, porque leer era una importante activi-
dad social. La experiencia compartida de los libros
unía verdaderamente a las personas. Es verdad que
una persona leyendo parece haberse aislado de todo
lo que la rodea, casi tanto como alguien gritando
trivialidades en su teléfono móvil mientras embiste
tu coche con el suyo. Está el elemento privado de
la lectura, pero esta tiene también una dimensión
pública considerable, consistente en lo que uno y los
demás han leído.
Igual que la gente puede mantener estos días
una conversación sociable, relajada e inocua sobre
quién ha matado a quién en la última serie de te-
levisión de éxito sobre policías o mafi osos, extraños
en el tren o colegas en el trabajo podían conversar
sencillamente en 1840 sobre Almacén de antigüedades,
de Charles Dickens, y si la pequeña Nell iba
a poder salir adelante. Los libros aportaban una es-
fera compartida de entretenimiento y disfrute que
facilitaba la conversación. Como la enseñanza pú-
blica, bastante normalizada y también muy difun-
dida, insistía mucho en la poesía y en diversos clá-
sicos literarios durante todo aquel período, mucha
gente reconocía y apreciaba las citas o referencias
a Tennyson, Scott o Shakespeare, cuyas obras eras
propiedades mostrencas y un terreno de encuentro
social. Era menos probable que una persona se jac-
tase de quedarse dormido con una novela de Dic-
kens que se sintiera fuera de juego por no haberla
leído.
Aún hoy, la literatura conserva esa cualidad so-
cial para algunos; la gente pregunta si hemos leído
un buen libro últimamente. Y existe una tibia ins-
titucionalización en forma de grupos de lectura y
la popularidad de los superventas. Los editores se
salen con la suya convirtiendo novelas aburridas,
estúpidas y plenas de chorradas en superventas
gracias simplemente a las relaciones públicas, por-
que la gente necesita esa clase de libros. No es una
necesidad literaria, sino social. Deseamos los libros
que todos empiezan (y ninguno acaba), para poder
hablar de ellos. Las películas y la televisión no cu-
bren precisamente la misma necesidad, al menos
para las mujeres.
La excepción puntual prueba mi regla: el super-
ventas genuino de base, como el primer libro de Ha-
rry Potter. Fue un éxito en un nicho que los de rela-
ciones públicas ni siquiera sabían que existiese: los
adultos ávidos del tipo de fantasía que habían deja-
do de leer a los diez años. Se trata de unos lectores a
los que no podía satisfacer Tolkien, pese a su catego-
ría de superventas permanente (un tema completa-
mente distinto, que la gente de relaciones públicas
tampoco reconoce), porque su trilogía es para adul-
tos y esos adultos no deseaban fantasía para adul-
tos. Querían una historia de colegio, donde se podía
mirar por encima del hombro a los de fuera, porque
eran todos unos muggles. Y querían charlar de ello.
Cuando los niños lo adoptaron realmente, se convir-
tió en un fenómeno extraordinario, que explotaron a
fondo los editores del libro, por supuesto, pero que
ni podían predecir ni manejar ellos realmente, un
fenómeno que se manifestaba en la excitación sus-
citada por la publicación de cada nuevo libro de la
serie. Si trajéramos los libros de Inglaterra en barco
hoy en día, las multitudes se habrían precipitado a
los muelles de Nueva York para acoger el último vo-
lumen, gritando «¿Lo ha matado ella? ¿Ha muerto?»
Se trata de un auténtico fenómeno social, como la
adoración de las estrellas de rock y la subcultura en-
tera de la música pop, que ofrece a los adolescentes
y jóvenes una pertenencia exclusiva al grupo y una
experiencia social compartida. Y eran libros.
Creo que la gente no ha hablado lo sufi ciente de
los libros como vector social y los editores, estúpi-
damente, no han intentado comprender al menos
cómo funcionan. Ni siquiera se habían enterado
de la existencia de los clubes de lectura hasta que
Oprah Winfrey no se los señaló con el dedo.
Pero la necedad de las editoriales actuales, propie-
dad de corporaciones, no tiene fondo. Creen que pue-
den vender libros como si fueran materias primas.
Las corporaciones son entidades con ánimo de
lucro controladas por ejecutivos vergonzosamente
ricos y sus contables anónimos, que han adquirido
la mayoría de las editoriales antes independientes
con la idea de hacer dinero con rapidez vendiendo
obras de arte e información.
No me sorprendería enterarme de que a esta
gente leer le da sueño. Pero en la ballena corporati-
va hay muchos Jonás engullidos vivos con su vieja
editorial (autores de edición y otros anacronismos),
personas que leen manteniéndose bien despiertas.
Algunas de ellas lo están tanto que pueden olfatear
nuevos escritores prometedores. Algunas de ellas
tienen los ojos lo sufi cientemente abiertos como para
saber incluso corregir pruebas. Sin embargo, esto no
les sirve de gran cosa. Casi todos los editores tienen
que perder la mayor parte de su tiempo en condicio-
nes de competencia muy escasamente equitativas,
luchando contra los departamentos de ventas y con-
tabilidad. En esos departamentos, tan caros a los
presidentes de consejo de administración, un «buen
libro» signifi ca altos ingresos y un «buen escritor»
es aquel cuyo nuevo libro se va a vender de forma
garantizada más que el anterior. El que no exista
esta clase de escritores no interesa a esos empre-
sarios, que no entienden la fi cción aunque esta rija
sus vidas. Su interés por los libros es egoísta, por las
ganancias que les puedan reportar. O, a veces, para
los ejecutivos de más alto nivel, como los Murdoch y
otros, por el poder político que puedan ejercer gra-
cias a ellos, aunque entonces se trata también de
puro egoísmo, de provecho personal.
Y no se trata solo de provecho. Crecimiento. El
Capitalismo Real depende, como todos sabemos, del
crecimiento. Los valores de los accionistas deben
subir cada año, cada mes, cada día, cada hora. El
capitalismo es un cuerpo que juzga su bienestar por
el tamaño de su crecimiento.
¿Crecimiento infi nito, crecimiento ilimitado, como
en la obesidad? O crecimiento de un bulto en la piel
o en el pecho, ¿cáncer? El tamaño del crecimiento
es una manera extraña de medir nuestro bienestar.
El artículo de AP usaba la palabra «planas», afi r-
mando que las ventas de libros se habían manteni-
do «planas» en los últimos años. En otras palabras,
¿lisas como una piel sana o planas como un vientre
sin barriga? No; lo gordo es bueno, lo liso no. Basta
preguntar a McDonald’s.
Los analistas atribuyen los bajos benefi cios a la
competencia de Internet y de otros medios de co-
municación, a una economía inestable y al hecho de
que se trata de un sector bien asentado, con posibi-
lidades de expansión limitadas.
Ahí está el truco: expansión. Los viejos editores
se sentían bastante satisfechos si la oferta y la de-
manda se mantenían paralelas, si vendían sus li-
bros con regularidad, «llanamente». Pero, ¿cómo
puede mantener un editor un crecimiento anual de
los benefi cios cifrado en el 10-20%, como espera el
sagrado accionista? ¿Cómo conseguir una expan-
sión de las ventas de libros sin fi n, como la cintura
de los americanos?
El estudio fascinante de Michael Pollan dado a
conocer en su libro El dilema del omnívoro explica
qué se hace con el maíz. Cuando se ha cultivado
sufi ciente maíz para satisfacer cualquier demanda
razonable, se crean demandas irrazonables, necesi-
dades artifi ciales. De esta manera, tras haber indu-
cido al Gobierno a declarar normativa la carne de
vacuno alimentado con maíz, se alimenta con maíz
al ganado, que no puede digerirlo, torturándolo y
envenenándolo al paso. Y las grasas y los azúcares
de los subproductos del maíz sirven para fabricar
un surtido cada vez más desconcertante de refres-
cos y comida rápida, creando al hacerlo una adic-
ción a una dieta que engorda, además de inadecua-
da e incluso dañina. Y no se puede dejar de hacerlo,
porque de otro modo los benefi cios podrían ser ba-
jos, «planos» incluso.
Este sistema ha funcionado demasiado bien en el
caso del maíz y, de hecho, en todo el sector agrario
y manufacturero de los Estados Unidos. Por eso co-
memos y generamos cada vez más basura, al tiem-
po que nos preguntamos por qué los tomates saben
a tomate en Europa y los automóviles extranjeros
están bien fabricados.
Hollywood adoptó el sistema con entusiasmo. El
hincapié en el rendimiento bruto (a menudo lo úni-
co que se oye de una película es cuánto dinero ha
recaudado el primer día, la primera semana, etc.)
ha debilitado la industria cinematográfi ca hasta
el punto de que parece que hace más versiones de
viejas películas que otra cosa. Se supone que una
nueva versión de un éxito es ir a lo seguro: como
arrojó benefi cios antes, lo hará una vez más. Es una
forma previsiblemente estúpida de hacer negocios
con una forma artística. La manera de vender de
Hollywood, regida por el crecimiento, solo la supera
el moderno mercado del arte, en que el precio del
cuadro constituye todo su valor y el artista más va-
lorado es el dispuesto a hacer copias infi nitas de la
obra que brinda la seguridad de la moda.
Se puede cubrir Iowa de un confín a otro de maíz
nº 2 y Nueva York de pared a pared con Warhols,
pero esto no se puede hacer sin problemas con los
libros. La normalización del producto y de su pro-
ducción solo es posible hasta cierto punto. Tal vez
porque existe algún contenido intelectual hasta en
el libro más imbécil. Al leer, se usa la cabeza. La
gente comprará superventas intercambiables, no-
velas formulaicas de suspense, novelas rosa, nove-
las de misterio, biografías pop, libros sobre temas
de actualidad, pero solo hasta un momento dado.
La fi delidad de los lectores a los productos falla. Los
lectores acaban aburriéndose. Las personas que
compran un cuadro pintado entero de un solo color
y titulado Azul nº 2 no se aburren con él, porque
ven en él principalmente los miles de dólares que
les ha costado, además de que el cuadro no requie-
re, por supuesto, que se ejerza el sentido estético,
ni la conciencia siquiera. Pero un libro se debe leer.
Lleva tiempo. Exige un esfuerzo. Uno tiene que
mantenerse despierto. Y por eso se desea alguna
recompensa. Los afi cionados fi eles que habían com-
prado las novelas Muerte a la una y Muerte a las
dos dejan de comprar de pronto Muerte a las once,
aunque responda exactamente a la misma fórmula
que todas las demás. ¿Por qué? Se han aburrido.
¿Qué tiene que hacer el buen editor capitalista
afi cionado al crecimiento? ¿Dónde puede sentirse
seguro?
Puede conseguir algo de seguridad aprovechan-
do la función social de la literatura, lo que incluye
naturalmente la educación (libros de texto, presa
favorita de las corporaciones), así como los super-
ventas y los libros populares de fi cción y ensayo que
aportan un tema de conversación actual común y
un vínculo para las personas en el trabajo y en los
clubes de lectura. Aparte de eso, creo que las corpo-
raciones dan pruebas de una idiotez considerable si
buscan seguridad o un crecimiento constante publi-
cando libros.
Incluso en mi «siglo del libro», cuando se daba
por supuesto que mucha gente leía y disfrutaba con
ello, ¿cuántos tenían o encontraban mucho tiempo
para leer después de la escuela? En aquella época,
la mayoría de los americanos trabajaba duro y con
jornadas largas. ¿No ha habido siempre una ma-
yoría no lectora y una minoría que leyera muchos
libros? Si nunca ha habido mucha gente que leye-
ra mucho, ¿por qué creemos que la debería haber
ahora o que la habrá nunca? Resulta más probable
con seguridad que su número no aumentará en un
10-20% cada año.
Si la gente encontraba o encuentra tiempo para
leer, es porque forma parte de su trabajo o porque
no tiene acceso a otros medios de comunicación o
porque disfruta leyendo. Entre tanto lamento y cál-
culo de porcentajes, resulta demasiado fácil olvidar
a la personas a quienes sencillamente les gusta
leer.
Me conmueve saber que un duro vaquero de
Wyoming llevó durante treinta años un ejemplar
de Ivanhoe en su alforja o que las obreras de Nue-
va Inglaterra tenían sociedades dedicadas al poeta
Browning.
Es verdad que leer por puro placer se hizo me-
nos frecuente cuando el tiempo libre se llenó con
películas y radio, luego con la televisión y después
con Internet; los libros son ahora solo uno de los
medios de entretenimiento, aunque no uno de los
peores si pensamos en cómo consiguen entretener
realmente, cómo proporcionan un placer genui-
no. La competencia es sombría. La hostilidad del
Gobierno castró las emisoras públicas de radio,
mientras que el Congreso permitía que unas po-
cas grandes empresas compraran y degradaran las
emisoras privadas. Las televisión no ha dejado de
rebajar la calidad de su entretenimiento y estética
hasta llegar a un punto en que la mayoría de los
programas, o entontecen, o son directamente obsce-
nos. Hollywood hace nuevas versiones de versiones
e intenta hacer caja, con alguna excepción de vez
en cuando que nos recuerda lo que puede ser una
película si se realiza con arte. E Internet ofrece de
todo a todo el mundo, pero quizá por ese carácter
exhaustivo se suele conseguir curiosamente esca-
sa satisfacción estética navegando. Si se desea el
placer que da el arte, es verdad que se pueden con-
templar cuadros o escuchar música o leer un poema
o un libro en el ordenador, pero Internet solo da
acceso a esos artefactos, no los crea ni son inheren-
tes a ese medio. Tal vez escribir bitácoras sea un
esfuerzo por llevar creatividad a la red, pero casi
todas son pura expresión ególatra y las mejores que
conozco solo funcionan como buen periodismo. Qui-
zá evolucionen hacia una forma artística, pero no
lo han hecho todavía. Nada en los medios de comu-
nicación proporciona el placer con tanta seguridad
como los libros a quien le guste leer.
Y le gusta a mucha gente. No a la mayoría, pero
a una amplia minoría.
Y los lectores reconocen que su placer es distin-
to al simple entretenimiento. Mirar suele ser algo
completamente pasivo, mientras que leer siempre
es un acto. Una vez encendido el televisor, este si-
gue y sigue y sigue... No se tiene que hacer nada
más que sentarse y mirar. Pero al libro hay que
prestarle atención. El lector lo hace vivir. A diferen-
cia de otros medios, un libro es mudo. No arrulla con
música de fondo o ensordece con chirriantes risas
enlatadas o disparos en la sala de estar. Solo se pue-
de oír en la cabeza. Un libro no hace mover los ojos
como la televisión o el cine. No llegará a la mente si
esta no le presta su atención, ni al corazón si no se
pone este. No hace el trabajo por uno. Leer bien una
buena novela es seguirla, representarla, sentirla,
convertirse en ella: todo salvo escribirla, de hecho.
La lectura es una colaboración, una participación.
No es extraño que no todos estén por la labor.
Porque ponen parte de sí mismos en los libros,
muchas personas que leen por placer se sienten co-
nectadas a ellos de forma especial y a menudo apa-
sionada. Un libro es un objeto, un artefacto, discreto
en su tecnología, pero complejo y efi ciente en extre-
mo: un pequeño dispositivo verdaderamente bien
hecho, compacto, agradable a la vista y al tacto, que
puede durar décadas, siglos incluso. A diferencia de
un vídeo o un disco compacto, no hace falta activar-
lo ni introducirlo en un aparato; todo lo que necesi-
ta para funcionar es luz, unos ojos humanos y una
mente humana. No es único, ni tampoco efímero.
Dura. Esta ahí. Es fi able. Si un libro te dijo algo es-
pecial cuando tenías quince años, te lo volverá a de-
cir con cincuenta, aunque lo puedas entender natu-
ralmente tan de otro modo que tienes la impresión
de estar leyendo un libro completamente distinto.
Esto es lo importante: el hecho de que el libro sea
un objeto, con una presencia física, duradero, reuti-
lizable hasta el infi nito, un artículo valioso.
En el carácter duradero del libro se basa una gran
parte de lo que llamamos la civilización. La historia
empieza con la escritura; antes de la palabra escri-
ta, solo hay arqueología. La mayor parte de lo que
sabemos de nosotros mismos, de nuestro pasado, de
nuestro mundo, ha constado durante mucho tiempo
en los libros. El judaísmo, el cristianismo y el Is-
lam centran todos su fe en un libro. La durabilidad
de los libros representa una parte muy grande de
nuestra continuidad como especie inteligente. Por
eso su destrucción voluntaria se considera el colmo
de la barbarie. El incendio de la biblioteca de Ale-
jandría se recuerda desde hace dos mil años, igual
que se recordará la profanación y destrucción de la
gran biblioteca de Bagdad.
Así pues, para mí lo más despreciable del sector
editorial corporativo es la convicción de que los li-
bros no tienen ningún valor inherente. Si un título
que se suponía iba a vender mucho no «funciona»
en unas semanas, se le quitan las cubiertas o se le
manda al pilón, como papel viejo. La mentalidad
corporativa no reconoce ningún éxito que no sea in-
mediato. Quiere un exitazo cada semana, y el exi-
tazo de la semana debe eclipsar al de la semana
anterior, como si no hubiera sitio para más de un
libro a la vez. De ahí la estupidez supina de esos
editores a la hora de gestionar sus catálogos.
Los libros que se mantienen en venta a lo largo
de los años pueden hacer ganar miles de dólares a
sus editores y autores. Unas ganancias constantes,
aunque los benefi cios anuales sean medios, pueden
mantener una editorial durante años y permitirle
incluso asumir algún riesgo con autores nuevos. Si
fuera editor, me gustaría mucho más tener los de-
rechos de Tolkien que de Rowling.
Pero «a lo largo de los años» no genera la cuota
trimestral del sagrado accionista ni supone Creci-
miento. Para conseguir mucho dinero rápidamente,
el editor debe arriesgar un anticipo multimillona-
rio a algún autor que se supone que puede elaborar
el superventas de la semana. Esos millones, que
acaban a menudo en pura pérdida, proceden de los
fondos que solían destinarse a abonar un anticipo
normal a escritores fi ables de éxito medio y a pagar
los derechos de autor de viejos libros que seguían
vendiéndose. Pero se han descartado esos escrito-
res y los libros antiguos de venta asegurada se han
saldado, a fi n de alimentar a Moloch.
¿Es así cómo se debe gestionar una empresa?
Sigo esperando que las corporaciones se den
cuenta de que la edición no es, en realidad, un ne-
gocio sensato ni normal que mantenga una sana
relación con el capitalismo. Las prácticas de las
editoriales especializadas en literatura son, desde
casi todos los puntos de vista empresariales, poco
prácticas, exóticas, anormales e insensatas.
Partes del sector editorial pueden tener éxito ca-
pitalista o se les puede forzar a tenerlo: los libros
de texto constituyen una prueba elocuente de ello.
Y los manuales y libros similares tienen una bue-
na previsibilidad de mercado. Sin embargo, algo de
lo que los editores editan es ineludiblemente, o lo
es en parte, literatura, es decir, arte. Y la relación
entre el arte y el capitalismo es, para decirlo suave-
mente, problemática. Pocas veces es un matrimonio
feliz. Un menosprecio regocijado es la emoción más
agradable que sienten el uno por el otro. Sus defi ni-
ciones de lo que es benefi cioso para el ser humano
son demasiado diferentes.
Entonces, ¿por qué las grandes empresas no se
olvidan, por no ser rentables, de las editoriales,
o al menos de los departamentos de literatura de
las editoriales que compran, con ese menosprecio
regocijado? ¿Por qué no las dejan que vuelvan a
ir tirando, ganando justo lo sufi ciente, en un año
bueno, para pagar a los tipógrafos, a los autores
de edición, pequeños anticipos y derechos de mala
muerte, e invertir luego la mayoría de los benefi -
cios en apostar por nuevos escritores? No hay es-
peranza alguna de crear nuevos lectores aparte de
los niños que proceden de la escuela, a quienes ya
no se enseña a leer por gusto y que, de todos mo-
dos, se distraen con los electrones; no solo resul-
ta improbable que el número relativo de lectores
registre ningún incremento útil, sino que podría
muy bien seguir disminuyendo. ¿Qué hay en esta
escena sombría para ti, señor ejecutivo? ¿Por qué
no sales corriendo, simplemente? ¿Por qué no te
olvidas de esos pelagatos desagradecidos y te dedi-
cas al verdadero negocio de los negocios, gobernar
el mundo?
¿Es porque crees que, si eres dueño de las edito-
riales, puedes controlar lo que se publica, lo que se
escribe, lo que se lee? Bueno, le deseo mucha suer-
te, señor mío. Este es un error muy común de los ti-
ranos. Los escritores y los lectores, aun cuando su-
fran por ello, lo miran con menosprecio regocijado.
(Artículo sacado de la Revista Hélice, http://www.revistahelice.com/revista/Helice_14.pdf)